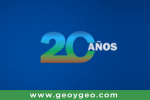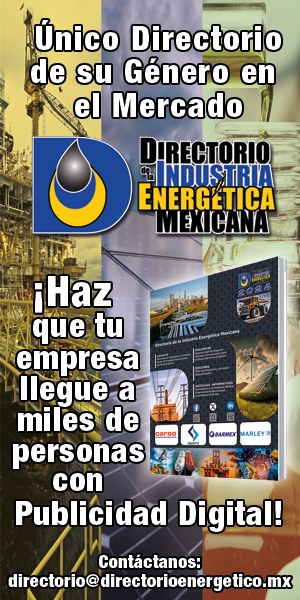La urgencia económica empuja al Estado a flexibilizar normas ambientales y de consulta previa mientras avanza sobre reservas naturales y territorios indígenas
Bolivia pasó de ser el “corazón energético” de Sudamérica, como la definieron hace una década sus autoridades políticas, a tener hoy problemas para abastecer la demanda interna de gasolina y diésel. La producción de gas se redujo un 45% entre 2014 y 2023. Al ser un país monoexportador, cuyos ingresos dependen del precio de la materia prima de turno en el mercado, los dólares comenzaron a escasear y la inflación se disparó. El Gobierno saliente de Luis Arce, movido por la urgencia, está reactivando las exploraciones petrolíferas, muchas en la Amazonia — donde este año ya se comenzaron a perforar dos pozos y se tiene prevista la construcción de otros dos— para evaluar el potencial de la zona. Pero el proyecto, según denuncian activistas, consiguió la licencia ambiental por un ablandamiento de la normativa.
La mayor parte del petróleo boliviano identificado hasta ahora está en la región del Chaco, al sudeste del país, entre los departamentos de Tarija y Santa Cruz, lugares en los que en el pasado hubo confrontaciones con las comunidades que habitan la zona por el avance extractivista. En los últimos meses, con las declaraciones del oficialismo – que dejará el Gobierno el 8 de noviembre – los proyectos anunciados y un reajuste legal ambiental, se confirma que la nueva frontera hidrocarburífera se dirige al norte amazónico. Así lo advierte el ingeniero ambiental e investigador del Centro de Investigación y Documentación de Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini: “Lo que más preocupa es que se busca caracterizar a la cuenca Madre de Dios como una fuente energética”, dice. El experto se refiere a esta subcuenca del Amazonas, un confluente de ríos del que dependen más de 10.000 especies de flora y fauna.
La empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) apuesta a que Madre de Dios le devolverá al país su potencial petrolero. Un informe de la petrolera estatal señala que podría albergar hasta 4,5 billones de pies cúbicos de petróleo y 12 de gas. Entre agosto y septiembre, además, se han iniciado las obras civiles y de perforación de los pozos Tomachi X1 y Tomachi X2, que se adentrarán a una profundidad de casi 4.000 metros en la cuenca geológica hasta llegar a la formación rocosa que les da nombre. “Están dentro del bosque amazónico y del área protegida Manuripi, donde vive el pueblo indígena tacana. Toda la cuenca estaría en riesgo no solo por la actividad de los pozos en sí, sino por todas las actividades indirectas que trae, como la apertura de sendas o la entrada de mineros”, alerta Campanini.
La Central de Pueblos Indígenas Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) desconocía el proyecto en el momento que fue consultada por este periódico. La dirigencia prefirió declinar una entrevista. Mientras que la organización de la comunidad tacana sostuvo ante otros medios que estaban llevando reuniones para dar a conocer una postura frente al Gobierno acerca de los nuevos pozos de perforación que operan en un área especial facilitada por YPFB.
De forma escalonada, mediante decretos supremos y resoluciones ministeriales, el Estado ha ido otorgando áreas reservadas a YPFB. En 2005, cuando comenzó el llamado proceso de nacionalización de hidrocarburos, la empresa tenía tuición sobre 11 áreas, hoy sobre 116. Es decir, pasó de tener bajo su control 3,5 millones de hectáreas a más de 26. La aceleración en la entrega de tierras tiene que ver con la caída significativa de las reservas de gas y la producción de hidrocarburos desde al menos 2015, como confesó el mismo presidente Arce en una reciente rueda de prensa. A ello se suma la drástica reducción de exportaciones a los principales mercados que eran Argentina y Brasil.
Para contener esta crisis, se trazó en 2021 el Plan de Reactivación del Upstream. El documento caracteriza a la Amazonia como una zona de probable intervención y propone intensificar actividades de exploración y reactivación de campos en diferentes zonas del país, entre ellas áreas protegidas y territorios indígenas. También menciona el reimpulso a la exploración en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el Chaco, que trajo violentos enfrentamientos durante 2018 y 2020 entre la Policía y la comunidad, que reclamaba no haber sido consultada en su totalidad para la intervención, como figura en la Constitución boliviana. El CEDIB contabilizó nueve reservas naturales que se ven amenazadas por este plan.
El recientemente electo presidente Rodrigo Paz no ha mencionado si dará continuidad al plan Upstream, pero es clara su posición de seguir explorando y explotando gas. Habla de un “capitalismo energético inteligente”, que incluye establecer alianzas público-privadas, fomentar inversión extranjera con baja presión fiscal y riesgo compartido. Los incentivos estarán dirigidos a los que llama “campos maduros”, yacimientos petroleros que ya alcanzaron su pico de producción.
Los pozos Tomachi ya cuentan con licencia ambiental, a pesar de que se necesita el consentimiento de las comunidades. Si bien está estipulada en la Carta Magna, y ser parte del discurso simbólico del partido que ha gobernado Bolivia desde 2006, la consulta previa, libre e informada ha sido un problema constante entre la sociedad civil y el Estado. “Es un trámite administrativo y parte indispensable del estudio de impacto ambiental para obtener la licencia. Pero no se hacen en buena fecha, nunca son previas y cuando se contacta a las comunidades todos los contratos ya están firmados”, denuncia Campanini.
Con leyes y dilataciones legislativas, el Estado ha tratado de allanar la consulta previa de acuerdo con sus intereses. Un decreto supremo de 2015 permite que el trámite se realice una vez iniciados los contratos, introduce la figura de “acuerdo tácito” y define plazos acotados que limitan la deliberación. Si en 45 días no se logra acuerdo con las comunidades, el Ministerio de Hidrocarburos toma la decisión “en función del interés nacional”. El antropólogo e investigador especializado en políticas de recursos naturales, Pablo Villegas, asegura que estas normativas van en contra de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, al que Bolivia está adscrita.
“El 169 de la OIT ha sido homologado en la legislación boliviana; los tratados forman parte del tronco constitucional. Aunque no estén en el texto mismo, son del más alto nivel. Si consultas a cualquier abogado, traerá la pirámide de Kelsen, que pone en la base a la Constitución, luego los tratados y después las leyes y decretos. El problema es que el sector indígena es vulnerable y deja que se interpongan”, explica Villegas. Asegura, además, que los asesores jurídicos de las partes afectadas “tranzan” acuerdos informales. “Cuando se trata de derechos sociales no se puede tranzar. Es una especie de cultura entre asesores, como si estuvieran ante un caso penal, un crimen o un asalto”.
¿Cómo subsanar, entonces, el desabastecimiento de gas sin vulnerar derechos fundamentales? La cuestión se vuelve más determinante al saber que la matriz energética de Bolivia está dominada por el gas natural, con la sombra de apagones en el horizonte. “No se debe entrar a un círculo vicioso de dependencia y apoyarse en el oro, que es con lo que se está compensando para conseguir ingresos”, apunta Campanini. Villegas, por su parte, cree que se debe dejar de lado la lógica mercantilista entre el Estado y empresas transnacionales que no favorece un desarrollo sostenible. Porque, a pesar de que el Gobierno nacionalizó los hidrocarburos, argumenta, todos los servicios —desde la limpieza hasta la sísmica— se adquieren a través de privados internacionales.
La avanzadilla hacia la Amazonia boliviana ocurre mientras una flotilla con representantes de pueblos indígenas y de organizaciones de la región se dirige a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) para exigir, entre otras demandas, el fin de la exploración de combustibles fósiles en la mayor selva tropical del mundo. El respeto a la consulta previa, aquella que los tacana dicen que se ha vulnerado, es justamente una de las demandas que llevan hasta Belém, que albergará por primera vez una cumbre del clima.
Encuentre la nota en: https://elpais.com/america-futura/2025-10-27/bolivia-apunta-a-explotar-la-amazonia-para-salir-de-la-crisis-de-hidrocarburos.html